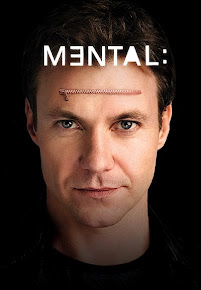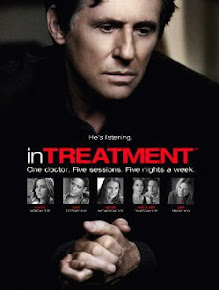Hace tiempo, mi más querido amigo, que el corazón me pedía que te escribiese. Ni él ni yo sabíamos sobre qué, pues no es sino un vehementísimo anhelo de hablar confidencialmente contigo y no con otro.
Muchas veces me has oído decir que cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y enriquece, más aún que por lo que de él mismo nos da, por lo que de nosotros mismos nos descubre. Hay en cada uno de nosotros cabos sueltos espirituales, rincones del alma, escondrijos y recovecos de la conciencia que yacen inactivos e inertes, y acaso nos morimos sin que se nos muestren a nosotros mismos, a falta de las personas que mediante ellos comulguen en espíritu, con nosotros y que merced a esta comunión nos los revelen. Llevamos todos ideas y sentimientos potenciales que sólo pasarán de la potencia al acto si llega el que nos los despierte. Cada cual lleva en sí un Lázaro que sólo necesita de un Cristo que lo resucite, y ¡ay de los pobres Lázaros que acaban bajo el sol su carrera de amores y dolores aparenciales sin haber topado con el Cristo que les diga: «Levántate»!
Y así como hay regiones de nuestro espíritu que sólo florecen y fructifican bajo la mirada de tal o cual espíritu que viene de la región eterna a que ellas en el tiempo pertenecen, así cuando esa mirada nos está por la ausencia velada, esas tierras la anhelan como anhela toda tierra el sol para arrojar plantas de flor y de fruto. Y los pegujares de mi espíritu, que dejaron de ser yermos cuando te conocí y me los fecundaste con tu palabra, esos pegujares están hace tiempo queriendo producir. Y he aquí por qué anhelaba escribirte, sin saber bien sobre qué.
Tú, que estás acostumbrado a mis inversiones de sentido y a esa mi visión, que me hace ver con mucha frecuencia causas de donde los demás ven efectos, y efectos en los que ellos toman por causas, no te extrañarás de lo que voy a decirte. Más de una vez me has dicho que suelo ver las cosas del espíritu algo a la manera de cómo si las del mundo material las viésemos en un cinematógrafo cuya cinta corriera al revés, yendo de lo último a lo primero, o como si a un fonógrafo se le hiciera girar en sentido inverso al normal. Tal vez sea así, y que padezca de una enfermedad del sentido del tiempo y el de la consecuencia lógica; pero es lo cierto que, con harta frecuencia, me parece que son las premisas lo que los hombres ponen por conclusiones, y éstas por aquéllas.
Todo esto viene a decirte que en mis ratos de vagaroso ensueño, cuando dejo a mi imaginación que se engañe creyendo que se libera de la tiranía lógica, suelo dar en pensar que no son las distintas posiciones que la Tierra adopta frente al Sol, según el punto en que se encuentra en su carrera anual y la inclinación de su eclíptica, lo que produce las estaciones, y con ellas el florecer de primavera, el madurar de verano, el fructificar de otoño y el dormir de invierno, sino que es este florecer, madurar, fructificar y dormir lo que determina las posiciones que adopta la Tierra. Doy en fantasear que es la necesidad que la Tierra siente de dar flores, ahora en un sitio y luego en otro, lo que la lleva a presentar, ya una cara, ya la otra, al sol.
Y acaso algo así sucede con nuestras amistades. No es precisamente porque el azar te trajo junto a mí, y nos conocimos y nos entendimos desde luego, por lo que despertaron a la vida esos mil pegujares del espíritu a que hiciste producir con tu palabra de cariño y comprensión, sino que era la necesidad que ellos sentían de producir sus semillas, que reventaban por brotar, lo que me hizo descubrirte y detenerte entre los miles de hombres que pasan a mi lado.
Y hoy siento necesidad de ti, de tu presencia; hoy siento necesidad de hablarte, de dirigir hacia ti los pensamientos que me están pugnando por brotar, y como estás lejos, tan lejos, te los escribo.
Y esto es porque hoy, como nunca, me duele el misterio.
Tú sabes que llevamos todo el misterio en el alma, y que le llevamos como un terrible y precioso tumor, de donde brota nuestra vida y del cual brotará también nuestra muerte. Por él vivimos y sin él nos moriríamos espiritualmente; pero también moriremos por él, y sin él nunca habríamos vivido. Es nuestra pena y nuestro consuelo.
Tú te acuerdas de aquel nuestro buen amigo Alfredo, escritor de penetrante melancolía, que parece cae de cada una de las páginas de sus escritos como una lluvia lenta y pertinaz. Una vez me decía que no podía resignarse a la derrota de la metafísica, en que creyó en sus mocedades, y al contármelo yo añadía por mi cuenta: es que le duele el misterio.
El misterio parece estar en nosotros a las veces como dormido o entumecido; no lo sentimos; pero de pronto, y sin que siempre podamos determinar por qué, se nos despierta, parece que se irrita y nos duele, y hasta nos enfebrece y espolea al galope a nuestro pobre corazón. Así como la exacerbación de ciertos tumores parece depende del estado atmosférico, así parece que del estado del ambiente espiritual de la sociedad que nos rodea depende la exacerbación del misterio dentro del misterio de nuestra alma.
El misterio es para cada uno de nosotros un secreto. Dios planta un secreto en el alma de cada uno de los hombres, y tanto más hondamente cuanto más quiera a cada hombre; es decir, cuanto más hombre lo haga. Y para plantarlo nos labra el alma con la afilada laya de la tribulación. Los poco atribulados tienen el secreto de su vida muy a flor de tierra, y corre riesgo de no prender bien en ella y no echar raíces, y por no haber echado raíces no dar ni flores ni frutos.
Sé que al llegar a esto se te vendrá a las mientes, como a las mías se viene, la primera parábola del Evangelio según Mateo, la del capítulo XIII, la del sembrador. Que salió a sembrar, y parte de la semilla cayó en pedregales, donde había poca tierra, y nació; mas como tenía poca tierra, al salir el sol la quemó y secó por faltarle raíces; parte cayó en espinas que crecieron y la ahogaron, y parte cayó en buena tierra y dio fruto, ya a ciento, ya a sesenta, ya a treinta por uno. Y así sucede con el secreto de la vida a cada cual.
Hay hombre a quien el secreto de su vida cae por fuera, al camino de ella, y se lo devoran las aves; a otro le caen en corazón pedregoso y no tribulado ni arado por el dolor, y le brota, pero el sol se lo quema; a otro se le ahoga en mil divertimentos y expansiones, y sólo a muy pocos se les adentra y echa raíces; y las raíces tallo, y el tallo hojas, flores y, por fin, fruto.
Y ten en cuenta que esa semilla, ese secreto de la vida, enterrado en el alma, no le ve nadie ni llega el Sol a él. Nosotros vemos la planta, nos restregamos y refrescamos la vista con la verdura de su follaje, nos regalamos el olfato con el aroma de sus flores, a la vez que con ellos nos alimentamos; pero ni vemos, ni olemos, ni gustamos la semilla de esa planta que fue enterrada bajo tierra.
Cuando hemos hablado del deber de la sinceridad, me han replicado siempre que hay en nosotros pensamientos y sentimientos que no debemos revelar, sino guardar con cuidado y celo. Y yo te lo rebatía, y con cierta agresiva vehemencia oponía a tus reservas lo de la necesidad de andar con el alma desnuda y de la confesión pública. Pero he meditado después en ello y he venido a la conclusión de que, en efecto, estabas en lo firme, de que es precisamente el deber de la sinceridad el que nos manda velar las entrañas de nuestra alma.
Y es el deber de sinceridad el que nos manda velar y recatar las entrañas de nuestra alma, porque si las pusiéramos al descubierto las verían los demás como no son ellas, y así mentiríamos. El que dice sí sabiendo le han de entender no, miente, aunque el sí sea la verdad.
Hay que llevar, sí, el alma desnuda; pero el llevarla desnuda no es llevarla desgarrada y abierta en canal. Cuanto más sincera es un alma, tanto más celosamente resguarda y abriga los misterios de su vida.
Sí, en los momentos de ahogo y congoja cordiales, cuando nos falta aire espiritual para respirar, nos desgarramos el corazón para que el aire penetre en sus senos; pero a la vez que el aire llega el sol a esas profundidades, su lumbre seca y mata a las semillas en él depositadas, y no echan ya raíces, y se mueren sin dar ni flores ni frutos.
Las raíces de nuestros sentimientos y pensamientos no necesitan luz, sino agua, agua subterránea, agua oscura de quietud. Lo que necesita aire y luz es el follaje de nuestros sentimientos y pensamientos, es lo que de ellos arrojamos al mundo, y al darlo al mundo del mundo es.
Para expresar un sentimiento o un pensamiento que nos brota desde las raíces del alma, tenemos que expresarlo con el lenguaje del mundo, revistiéndolo del follaje del mundo, tomando del mundo, de la sociedad que nos rodea, los elementos que dan consistencia, cuerpo y verdura a ese follaje,, lo mismo que la planta toma del aire los elementos con que reviste su follaje. Pero la fuente interna, la sustancia íntima e invisible, le vienen de las raíces.
El lenguaje de que me sirvo para vestir mis sentimientos y mis ideas es el lenguaje de la sociedad en que vivo, es el lenguaje de aquellos a quienes me dirijo; las imágenes mismas, los conceptos en que vierto su savia, son las imágenes y los conceptos de los que me oyen; pero la savia, esa savia vivificante, que desde las raíces sube a mis frutos, otra savia que no se ve, ésa es mía. Y es la que da mis frutos, la que da tus frutos, la que da a los frutos de todo hombre, el sabor que tengan.
Hay frutos desabridos que a nada saben, que no dejan dejo de los que repiten, que parecen sosos productos de estufa; y es que esos frutos no provienen de semilla, sino de gajo, de injerto tal vez. Son frutos espirituales que no proceden de secreto alguno de vida, de misterio alguno de tribulación.
Hay almas que tienen las raíces al aire: ¡desdichadas! Las hay que no tienen raíces: ¡más desdichadas!
Hay por debajo del mundo visible y ruidoso en que nos agitamos, por debajo del mundo de que se habla, otro mundo invisible y silencioso en que reposamos, otro mundo de que no se habla. Y si fuera posible dar la vuelta al mundo y volverlo de arriba a bajo, y sacar a la luz lo tenebroso metiendo en tinieblas lo que luce, y sacar a sonido lo silencioso, metiendo en silencio lo que habla, habríamos todos de comprender y sentir entonces cuán pobre y miserable cosa es esto que llamamos ley, y dónde está la libertad y cuán lejos de donde la buscamos.
La libertad está en el misterio; la libertad está enterrada y crece hacia dentro, y no hacia fuera.
Se dice, y acaso se cree, que la libertad consiste en dejar crecer libre a la planta, en dejar crecer libre a la planta, en no ponerle rodrigones, ni guías, ni obstáculos; en no podarla, obligándola a que tome esta o la otra forma; en dejarla que arroje por sí, y sin coacción alguna, sus brotes, y sus hojas, y sus flores. Y la libertad no está en el follaje, sino en las raíces, y de nada sirve dejarle al árbol libre la copa y abiertos de par en par los caminos del cielo, si sus raíces se encuentran, al poco de crecer, con dura roca impenetrable, seca y árida, o con tierra de muerte. Aunque, si las raíces son poderosas y vivaces, si tienen hambre de vida, si proceden de semilla vigorosa, quebrantarán y penetrarán las rocas más duras y sorberán agua del más compacto granito.
Árbol espiritual de muchas y hondas raíces dará regalado fruto, por áspero y hostil que el ambiente le sea. Y las raíces son el secreto del alma.
A lo mejor se asombran los hombres de la singular fuerza que se revela en una obra al parecer de pura inteligencia, de la plenitud de pensamiento que estalla por todas partes en un tratado de Algebra, o de Fisiología, o de Gramática comparada, o de otra cosa así. Hay libros de ciencia que, aun conteniendo principios nuevos, nuevas verdades, leyes que descubrió su autor, decimos todos que envejecerán en cuanto esas verdades, leyes o principios se incorporen a la ciencia y entren en su caudal y aparezcan expuestos en lo manuales didácticos en que es expuesta. Un libro de ciencia puede aportar mucho caudal nuevo a ella, y ser, sin embargo, perfectamente impersonal. Pero hay obras también de exposición científica, y no más que de exposición científica, en las que, aparte de la novedad y verdad de los principios en ellas revelados, hay en su trama, en su tono, en el espíritu oculto que las anima, un quid mirificum, un algo misterioso que las hace duraderas y fuente de enseñanzas hasta cuando los principios en ellas expuestos son de común dominio o han sido acaso rectificados, o rechazados tal vez. Y estas obras de ciencia inmortales, inmortales porque su vida no depende de la vida de la ciencia a que sirvieron, son obras que proceden de secreto de vida, tienen raíz en algún misterio de tribulación.
Los grandes pensamientos vienen del corazón, se dicho, y esto es, sin duda, verdadero hasta para aquellos pensamientos que nos parecen más ajenos y más lejanos de las necesidades y los anhelos del corazón. ¿Quién sabe las raíces cordiales que en el alma generosa y grande, en el alma henchida de piedad de Isaac Newton, tuvo el descubrimiento del binomio a que damos su nombre?
La ciencia ha sido para muchos espíritus ardientes el refugio en que han ido a abrigarse en grandes tormentas interiores, y muchos de los más grandes y más fecundos descubrimientos se los debemos a misterios del corazón. Y estos elevados y nobles espíritus nos dieron los frutos de su secreto sin revelarnos éste, y nos fueron absolutamente sinceros y nos enseñaron la verdad.
A un árbol se le conoce por sus frutos pero sus frutos no son sus raíces, aunque de ellas procedan.
Muchas luminosas teorías, muchas sugestivas hipótesis, muchos felices descubrimientos, son hijos de profundas tribulaciones, de entrañables dolores.
Tú te acordarás, mi querido amigo, las veces que hemos hablado de las profundas corrientes de pasión que circulan por debajo de la Etica, de Spinosa, o de la Crítica de la razón práctica, de Kant, y cómo estas dos obras imperecederas son lo que son por haber brotado del corazón des su autores, no de la cabeza. Pero el que sabe leer y sentir lo que se lee, por debajo de las secas fórmulas del judío de Amsterdam, en el hondón de aquellas proposiciones expuestas en estilo algebraico hay muchas más pasión, mucho más calor de ánimo, mucho más fuego íntimo que en la mayoría de los estallidos flameantes de los que pasan por sentimentales. No es la llama el único ni el principal signo del fuego; antes bien, los fuegos más duraderos y más intensos no dan llama de ordinario.
Cada una de las proposiciones de la Etica spinoziana es como un diamante: dura, esquemáticamente cristalizada, recortada en finas y cortantes aristas, fría. Pero, lo mismo que el diamante, he debido ser preciso para producirla un intensísimo y muy fuerte fuego. El fuego común enciende en brasa los carbones ordinarios, y, una vez que cesó, quédanse en ceniza; pero para producir un diamante ha sido preciso un fuego tal como hoy no lo tenemos sobre el haz de la tierra, sino acaso en sus entrañas, donde no llega el aire que nos envuelve. Nuestros fuegos exteriores, los que llamean hacia fuera y se avivan con el aire del mundo, alumbran y calientan un momento lo que nos rodea pero no dejan como fruto de su incendio más que pavesas y cenizas. Sólo el fuego interior, oculto, el que no luce fuera ni recibe aire del mundo, es el que puede darnos diamantes duraderos, mas duros cuantos guijarros puedan chocar con ellos.
¿Te acuerdas de aquel nuestro amigo que se fue a lejanas tierras para no volver, y del cual nunca más hemos sabido? A todos nos atraía y nos sorprendía lo singular de su dulzura, su eterna sonrisa misteriosa, la inalterable serenidad de su juicio, la moderación de sus pareceres todos, el perfecto dominio de sus emociones. Cuando discutíamos, sus palabras caían sobre un asunto candente como un rocío refrescador; todos los argumentos, resecados y ahornagados por nuestra caliente terquedad, reverdecían, y al reverdecer se enlazaban los unos a los otros. Y cuando entonces le reprochábamos de escéptico, se sonreía misteriosamente y decía: «No, no es que yo dude de todo, es que lo creo todo». Y aquél «lo creo todo» nos sonaba a la infinita oquedad de la impotencia de creer cosa alguna. Y muchas veces, cuando se nos separaba, nos decíamos: «Pero este hombre, ¿tiene fe en algo?».
Te acordarás también que llegamos a tomarle por una especie de esteta, por un desengañado, que, curado de toda ilusión, tomaba el mundo en espectáculo y se distraía, esperando a la muerte, en ver pasar los hombres y las cosas, en ver cómo todo va muriendo.
Sólo un día notamos que su voz temblaba y sonaba con otro timbre que el ordinario, como si el corazón le enclavijara las cuerdas bucales, y a la vez asomaba un extraño reflejo a sus ojos, apagados de ordinario. Fue un día en que protestó de que él sólo se propusiera divertirse, como alguien le echó en cara. Y todos los amigos nos quedamos pensativos e inquietos y con el vaso del corazón remejido luego de haberle oído detestar la diversión y hablar de la trágica seriedad de la vida.
Cuando el pobre se fue a esas lejanas tierras de donde no ha vuelto y donde para nosotros se ha perdido, se nos descorrió algo el velo de su secreto, no más que lo suficiente para que vislumbráramos que lo tenía, aunque sin vislumbrar nada de él. Descubrimos que era hombre de secreto, aunque sin llegar a sospechar nada de éste. Y todos aquellos de nosotros sus amigos que se dieron a hacer conjeturas sobre él, se engañaron miserablemente, y mucho más se engañaron los que creían haber llegado a la verdad. Sólo llegamos a una conclusión, y fue que cuantos más indicios obteníamos de lo que podía haberle atribulado, más lejos estábamos del conocimiento de su tribulación; y esto se nos imponía por una lógica abrumadora.
No nos dijo al marchar sino esto: «Voy a enterrarme en la Naturaleza bravía; huyo de mí mismo porque me tengo miedo; huyo de la sociedad porque, sin quererlo, me está dañando de continuo, y me temo mucho que llegue el día en que, sin quererlo también, sea yo quien la dañe». Y nos dio el adiós con los ojos enjutos, pero con aquella misma voz de cuando protestaba de tomar a diversión la vida, y se fue. Y no hemos vuelto a saber de él. Se fue con su secreto. ¿Morirá éste con él?
No; no creo que muera con un hombre su secreto de vida, el misterio de su corazón, aunque él no nos lo revele durante su vida toda. Un secreto es un sentimiento padre, eterno, fecundo; y esos sentimientos que buscan almas en que encarnar, cuando encarnados en una no han dado en ella fruto, buscan después otra. Para cada alma hay una idea que la corresponde, y que es como su fórmula, y andan las almas y las ideas buscándose las unas a las otras. Hay almas que atraviesan la vida sin haber encontrado su idea propia, y son las más; y las hay ideas que, manifestándose en unas y otras almas, no encuentran, sin embargo, sus almas propias, las que las revelarían en toda su perfección.
Y aquí se nos presenta otra vez el terrible misterio del tiempo, el más terrible de los misterios todos, el padre de ellos. Y es que las almas y las ideas llegan al mundo o demasiado pronto o demasiado tarde y cuando un alma nace, se fue ya su idea, o se muera aquélla sin que ésta baje.
Tormento grande fue, sin duda, para un hombre en el siglo XIII haber nacido con el alma del siglo XX; pero no es menor tormento tener que vivir en este nuestro siglo con un alma del siglo XIII. Era entonces la misteriosa y terrible enfermedad de los conventos, la acedía, aquella inapetencia de vida espiritual de que, por otra parte, no se podía prescindir; y quien lea con atención y sentido a los místicos, oirá con el corazón aquel tono profundo que suena a desgarrador sollozo, que no brota del pecho, sino en él queda, y hace llorar hacia dentro. Pero hoy tenemos la acedía de la vida del mundo, la inapetencia de la sociedad y de su civilización, y hay almas que sienten la nostalgia del convento medieval. Del convento medieval digo, y no simplemente del convento, porque el de hoy es tan distinto del que era en el siglo XIII cuanto es distinto de aquel siglo el nuestro. Y tengo para mí que las almas medievales que hoy viven entre nosotros son las que más repugnan los claustros del siglo XX. De aquel hombre de secreto, de aquel misterioso danés que vivió en una continua desesperación íntima, de Kierkegaard, se ha dicho que sentía la nostalgia del claustro de la Edad Media.
Todos llevamos nuestro secreto de vida: los unos, más a flor de alma; los otros, más entrañados, y los más, tan dentro de sí mismos, que jamás llegan a él ni lo descubren. Y si alguna vez lo vislumbran dentro de sí, vuelven hacia fuera la vista, despavoridos, y no quieren pensar en ello y se dan a divertirse, a enajenarse.
«Y ¿aquellos que ni siquiera lo han vislumbrado –me preguntarás--, los que atraviesan la vida sencillos y confiados, inocentes y serenos, llevando al aire y a la luz las entrañas del espíritu?» Para éstos, mi querido amigo, todo es secreto; viven sumergidos y empapados en él; el misterio los envuelve. Son como los niños, que lo ven todo. Porque ¿crees tú que un niño de seis años no tiene también su secreto, aunque él no lo sepa? Sí; tiene su secreto, y su alma duerme en la inocencia de él; pero desde allí dentro, desde esa inocencia, le vivifica la vida. No recuerdo espectáculo más trágico y más misterioso que el de una pobre niña de muy pocos años que se deshacía en lágrimas junto al cadáver, aún caliente, de un perrito que había sido su más querido juguete, un juguete vivo.
Todos llevamos nuestro secreto, sepámoslo o no, y hay un mundo oculto e interior en que todos ellos se conciertan, desconociéndose como se desconocen en este mundo exterior y manifiesto. Y si no es así, ¿cómo te explicas tantas misteriosas voces de silencio que nos vienen de debajo del alma, del más allá de sus raíces?
¿Te has fijado en el extraño espectáculo de dos personas que discuten, exponiendo cada una de ellas su opinión sobre las cosas, y entre tanto, sólo tratan de sorprenderse mutuamente las almas? Lo que a cada uno de ellos le importa no es cómo piensa el otro, sino cómo es; no cuáles son sus opiniones, sino quién es él. Y es frecuente que entre dos personas que conversan, al parecer con gran intimidad y en el seno de la mayor confianza, hablan de todo menos de aquello que más inquieta y preocupa a ambos. Los preside y anuda su comunión espiritual, una idea, un sentimiento, y de todo hablan menos de ese sentimiento, de esa idea común que los une. Los junta un secreto, y ambos se lo callan, porque es la mejor manera de que los junte.
Con frecuencia, cuando asistimos a la conversación de dos amigos íntimos, unidos por lazos fuertes e indestructibles, nos sorprenden cosas que no entendemos o el tono que la conversación toma, y que parece completamente fiera de acuerdo con lo que dicen. Y es que están hablando de una cosa y pensando ambos en otra muy distinta; y es que están discurriendo sobre un tema manifiesto y superficial, y comulgando en un secreto profundo. Es un secreto común que nunca se lo revelaron el uno al otro.
Nada une a los hombres más que el secreto. El que te adivine tu secreto no tiene más que mirarte, y habrás de hacerte amigo de él. Y en él buscarás refugio. Y será a quien más cuidadosamente le celes tu secreto. ¿Para qué revelárselo, si te lo ha adivinado? Y al que no te lo adivine, es inútil que se lo reveles, porque no te lo entenderá a derechas, y, sobe todo, no te lo creerá tal cual es.
Y hay gentes que parece que todo lo dicen y cuentan, y son los que más callan; y no hablan y se confiesan sino para ocultar más su secreto, pues temen el silencio, que es lo más terriblemente revelador que hay. La sinceridad se ahoga en palabras. El secreto, el verdadero secreto, es inefable, y en cuanto lo revestimos de lenguaje, no es que deje de ser secreto, sino que lo es más aún que antes.
No nos es hacedero de ordinario conocer el secreto especial y propio de nuestro prójimo, su ansia propia, su tribulación suya, la congoja que le atormenta o el gozo oculto que no puede revelar, la pasión que le consume o le acrecienta, el anhelo que persigue en su corazón; pero lo que sí podemos conocer es la raíz común a los secretos todos de los hombres, el secreto de nuestros sendos secretos, el secreto de la Humanidad. Toma distintas formas en cada alma, y estas formas no son secretas, pero su sustancia última y eterna es siempre la misma.
Y el secreto de la vida humana, el general, el secreto raíz de que todos los demás brotan, es el ansia de más vida, es el furioso e insaciable anhelo de ser todo lo demás sin dejar de ser nosotros mismos, de adueñarnos del universo entero sin que el universo se adueñe de nosotros y nos absorba; es el deseo de ser todo sin dejar de ser yo, y seguir siendo yo siendo, a la vez, otro; es, en una palabra, el apetito de divinidad, el hambre de Dios.
La ley nos atribula y aflige, y cuando tratamos de quebrantar la ley, lo hacemos empujados por otra ley más alta o más baja, que nos atribula y aflige aún más que la primera, y la satisfacción de todo anhelo no es más que semilla de un anhelo más grande y más imperioso.
«¡Si yo pudiera llevar tal otra vida y hacer tales o cuales cosas que hoy no puedo hacer!...», dices. Y si pudieras llevar esa vida y hacer esas cosas que hoy no puedes hacer, como entonces no podrías llevar la vida que llevas ni hacer lo que hoy haces, desearías tu vida y tus hechos actuales. Porque lo que quieres es aquella vida, y ésta, y la otra, y todas. Los judíos, al salir de Egipto, ansiaban la tierra de promisión, y una vez en ella, suspiraban por Egipto. Y es que querían las dos tierras a la vez, y el hombre quiere todas las tierras y todos los siglos, y vivir en todo el espacio y en el tiempo todo, en lo infinito y en la eternidad.
El resorte del vivir así es el ansia de sobrevivirse en tiempo y en espacio; los seres empiezan a vivir cuando quieren ser otros que son y seguir siendo los mismos. Y todo lo que no vive, no esino alimento de lo que vive.
Y ahora queda otra pregunta, y es: el conjunto, el todo, el universo, ¿no vive a su vez y anhela ser más que ser, ser más que todo, más que universo? ¿No tiene el universo su secreto?
Dejémoslo.
Julio de 1906
Miguel de Unamuno
(Julio de 1999)